
Le gusta ir caminando a la escuela. Va sola, cuando el día — apenas despierto — respira despacio, quieto, para no perturbar a las gotas de rocío transparente que adornan las hojas con recuerdos de la lluvia nocturna.
La mañana fría, nueva, vacía aún, levantando-se con el sol y las horas.
Por la calle en subida los árboles le dicen buen día, el farfullar de las hojas un por aquí, por aquí, indicando el camino a la línea. La línea fronteriza que se supone que divide Uruguay y Brasil pero en realidad es un punto de encuentro; una jungla de camelôs1, free shops2 y casas de cambio, hirviendo de gente, de risa, las arengas de las tiendas de los turcos y madres que llevan los hijos de una mano y las bolsas amarillas del supermercado de la otra.
Pero antes, en la mañana tempranera, todo es quietud.
Cruza la calle, la línea, la frontera, como si nada, porque es nada. Es una cosa imaginaria, la frontera, la división.
La plaza grande, estirada entre dos países, guarda debajo de su calzada de piedra historias de guerras, batallas de sangre y los truenos de los cañones; viejas pesadillas del exilio, que hoy duermen en la sombra de los árboles, de las bandera hermanadas; embalados por dos idiomas que bailan juntos y han creado música: un dialecto de la frontera borrada, incomprehensible para los forasteros.
Los árboles, los pájaros y los arbustos tampoco respetan la frontera imaginaria; poco les importa por dónde pasaba el Tratado de Tordesillas. Se conversan todos los días, se cuentan del calor inclemente del verano, de las flores nuevas de primavera, del arroyo del Parque Gran Bretaña y hasta del cruce del Cuñapirú con la ruta 29, el pase que se inunda con las lluvias torrenciales y se resquebraja bajo el sol inclemente.
Las lluvias y el sol que ignoran trazados en el mapa, que no saben de países pero sí de geografía.
Le dicen Frontera de la Paz a la frontera que no es tal; una quimera sin brazos ni cabeza, pisoteada por la convivencia, destruida por la obstinación de ser vecinos, la testarudez de compartir y la rebelión de pertenecer.
Ella cruza la frontera que no es todos los días, y mira las palmeras, y toma respiro del sol debajo de los árboles más frondosos, se enamora de los cipreses y no termina de entender del todo a las palmeras.
Tiene trece años y ya el mundo ha tratado de quebrarla, inmisericorde y cruel. No ha tenido tiempo de ser inocente, de no saber de pérdida, de muerte, de luto, de terror y de la oscuridad. Se ha hecho río profundo y roca afilada; inhala el aire cortante y sonríe, absorbe la paz por los ojos, por la piel, la punta de los dedos. Ajusta la correa de la mochila y sigue caminando, sin prisa de llegar a destino.
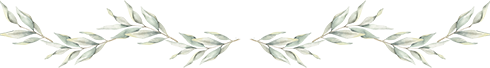
Van treinta y tantos años de esos días.
Yo no sabía aún, que esa plaza era mía. Que ese parque sería parte de mí, y que la frontera que no es tal me enseñaría de la infinita capacidad que tenemos de ser humanos.
Esa plaza — el Parque Internacional — fue creada en 1943.
El mundo se ahogaba en guerra, y en esa plaza plantamos árboles.
El Parque Internacional fue la solución que encontraron a un territorio de nadie que pisaba a dos países, dónde la gente vivía sin cuidado por límites políticos. Donde la gente cruzaba no la frontera, pero la calle; a comprar pan, a saludar el vecino, a trabajar, a visitar a la familia, al baile los sábados por la noche.
Treinta y tantos años después y aún llevo dentro esos árboles, las piedras, el calor del verano y la quietud de la mañana.
Aún creo, testaruda, quizás delirante, que la paz es posible.
